David Hume y el Principio de Causalidad
El post up de hoy trata de un pensador que me fascina, David Hume, a través del mismo trataré un tema que todos alguna vez nos hemos preguntado: ¿todo lo que sucede en nuestra vida y entorno tiene su causa de ser? Veamos qué es lo que defendió nuestro pensador a través de su teoría del Principio de la Causalidad.
Hume llega a asegurar que la relación causa – efecto es el cemento mismo del mundo, o sea, el único modo en que se vinculan unos con los otros los hechos. Una consecuencia de esta tesis es la de que todos nuestros razonamientos sobre los hechos y todas nuestras investigaciones en este terreno están basadas en las ideas de causa y efecto; lo que es lo mismo, en el principio de causalidad, que justamente afirma que todo hecho tiene por causa otro y otros hechos y por efecto otro y otros hechos. En efecto, cualquier ley de la naturaleza es, en realidad, una especificación o particularización del principio de causalidad. Cuando conocemos una de tales leyes, lo que sabemos es que los hechos de cierto tipo son causas o efectos de los hechos de cierto otro tipo.
Hume llega a asegurar que la relación causa – efecto es el cemento mismo del mundo, o sea, el único modo en que se vinculan unos con los otros los hechos. Una consecuencia de esta tesis es la de que todos nuestros razonamientos sobre los hechos y todas nuestras investigaciones en este terreno están basadas en las ideas de causa y efecto; lo que es lo mismo, en el principio de causalidad, que justamente afirma que todo hecho tiene por causa otro y otros hechos y por efecto otro y otros hechos. En efecto, cualquier ley de la naturaleza es, en realidad, una especificación o particularización del principio de causalidad. Cuando conocemos una de tales leyes, lo que sabemos es que los hechos de cierto tipo son causas o efectos de los hechos de cierto otro tipo.
[1]“Todos
nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la
relación de causa y efecto. Tan solo por medio de esta relación podemos ir más
allá de la evidencia de nuestra memoria y sentidos.”
No solo es la ciencia empírica la que está fundada
en el principio de causalidad; lo está también nuestra vida a cada momento. En
todo instante vivimos sobre la base de innumerables expectativas de las que
apenas somos conscientes, de tan acostumbrados a ellas como estamos ya. No seguiríamos sentados tranquilamente en
nuestra silla si no esperáramos que mantuviera su resistencia a nuestro peso,
como hasta ahora, también en los próximos minutos. Cada vez que aventuramos un
paso, suponemos que el suelo no se va a hundir bajo el pie. Si comemos es
porque, por ejemplo, creemos que la cosa
que realmente mordemos realmente es pan y se va a comportar en el interior de
nuestro organismo como siempre suele hacerlo el pan. Naturalmente, la silla
podría estar carcomida, el suelo podría ceder a un terremoto súbito y el pan
podría ser una masa envenenada con apariencia de pan. Toda predicción –
consciente o inconsciente, científica o propia de la vida cotidiana – se funda
en un razonamiento acerca de cuestiones de hecho, y este razonamiento depende
por entero de la fe en el principio de causalidad, sin el cual no habríamos
llegado a saber las regularidades en la conducta de las cosas que nos permiten
la confianza en ellas.
De este modo, Hume creyó tener la demostración de que el principio de causalidad es estrictamente irracional. Como es lógico, no dejó de sacar las consecuencias escépticas y agnósticas que corresponden y también, como es lógico, este punto capital es el que más interesa al propio Hume de toda su filosofía y el que hace el núcleo de su pensamiento desde la juventud. Veamos el desarrollo del argumento:
· La idea de causa
carece de la impresión correspondiente
Empezaré analizando qué pensamos de algo
cuando decimos que es una causa. Creemos, entonces, que este algo ha existido
inmediatamente antes que su efecto; ha entrado en contacto directo en el
espacio con este y le ha transmitido su poder, o sea, ha pasado eficazmente su propia
fuerza, en algún sentido, al efecto. También creemos que esto no ha ocurrido
casualmente, sino que es necesario que, si las circunstancias se repiten, la
misma clase de causa produzca siempre la misma clase de efecto. Esta es, pues,
la idea de causa que todas manejamos en la vida diaria y en las ciencias, ¿cuál es la impresión que la respalda?.
Si buscamos en las impresiones de la sensación
externa, a pesar de la primera apariencia, resultará que allí no hallaremos el
origen empírico de la idea de causa. Un ejemplo particularmente favorable es el
choque de dos bolas de billar: el movimiento de la que hemos impulsado causa,
según nos parece, el movimiento de la bola con la que la primera choca. Solo
jugamos al billar porque estamos seguros de que un movimiento va a causar en
cierta forma bien conocida el otro, del que se seguirá la carambola que
intentamos. Siempre que dos bolas chocan en la mesa de billar, la que estaba
antes quieta se desplaza. Pues bien, Hume señala que lo único que realmente dice
la experiencia es que se va a una bola moverse y, después del contacto, se ve a
la otra bola moverse, pero de ningún modo se va también la transmisión de poder
de movimiento. También es verdad que la conexión entre una experiencia y otra
(una visión y otra) es constante; pero, ¿es necesaria? Enseguida comprobaremos
que no.
Si pasamos de la sensación a la reflexión, no
tenemos que salir del ejemplo para resolver la cuestión. Nosotros queremos
impulsar la bola con el taco exactamente con una fuerza y una dirección
determinadas, y nada más quererlo, vemos que el brazo se mueve, impulsa el taco
y conseguimos, mejor o peor, lo que nos proponíamos. Pero nos sucede los mismo
que en la sensación: asistimos a la sucesión de una serie de hechos, que parece
que constantemente se dan en una forma particular, pero no asistimos a la
transmisión de la potencia desde nuestra voluntad a nuestro brazo; por lo
tanto, es dudoso que la conjunción de los hechos observados sea necesaria.
Hasta aquí, el resultado es que no encontramos
en la sensación ni en la reflexión la impresión correspondiente a la idea de
causa, aunque hemos analizado un caso que parecía ofrecer un carísimo ejemplo
de causación, según creemos en la vida diaria.
· Las relaciones
causales no son relaciones de ideas
Preguntémonos ahora
que clase de verdad es la que tienen las relaciones causales en las que se
basan nuestras expectativas. ¿Son relaciones de ideas o son cuestiones de
hecho?
En
nuestro ejemplo del billar, esta segunda parte de nuestra investigación se
traduce así: ¿cómo sabemos qué efecto tendrá el movimiento de la bola impulsada
por el taco? La respuesta es que el movimiento que producirá en la bola hasta
ahora quieta sabemos por experiencia cuál es, no a priori. La
comprobación la podemos realizar remontándonos a otro ejemplo más iluminador
todavía. Pongamos que sujeto no somos nosotros, hombres mediocres, sino el
mismísimo Adán antes del pecado original. Adán en el paraíso era perfectamente
inteligente e inocente, solo que carecía al principio de toda experiencia.
Imaginemos que no es incompatible con el Paraíso la existencia en él de fuego.
Adán está ahora por primera vez delante de esta realidad maravillosa: ¿puede
saber qué efecto se producirá si toca el fuego? Es decir, ¿puede Adán deducir,
del mero análisis de la idea de fuego, los efectos que tiene el fuego? En
absoluto, ya que tendrá que valerse de la experiencia, por más inteligente y
bueno que sea. Así también nosotros, aunque ahora, nada más ver el fuego,
pensemos que deducimos, como si se tratara de una consecuencia necesaria, que
fuego quema.
·
Las relaciones causales se conocen mediante la inducción
Fijémonos más en cómo aprendió Adán esta
verdad de hecho. Mirando la llama, su extraordinaria inteligencia pudo, vamos a
concederlo, concebir todos los sucesos que era posible que ocurrieran a
continuación, cuando él extendiera la mano a tocarla. Todos estos hechos en los
que Adán pensaban eran todos, justamente, meros hechos: podían ocurrir o podía
ocurrir su contrario, y no había medio de excluir a priori una cosa ni
la otra. Cuando Adán se quemó por primera vez, en realidad ocurrieron
simultáneamente muchísimos hechos: tuvo cierta sensación en el pie que apoyaba
más fuertemente en el suelo, vio saltar un pájaro de una rama vecina, salió en
solo detrás de la nube...¿ cuál de estos hechos era el efecto del fuego? Adán
no podía saberlo aún, precisamente porque no sentía como se transmite el poder
de fuego a su cuerpo. Hay que repetir, por duro que sea, la quemadura una serie
de veces, comprobar que van desapareciendo hechos que se dieron al principio
junto con ella (en la segunda quemadura, el sol ya no sale detrás de una nube,
etc.)... Se trata de una inducción, en definitiva, que está sometida a reglas
como las que Bacon pretendió recoger en sus tablas de presencia, de ausencia y
de grados.
Al final, lo que obtenemos es esto: un hombre
sostiene que un tipo de hechos es la causa de otro tipo de hechos cuando ha
repetido suficiente número de veces la experiencia de que a un hecho de la
primera clase le sigue inmediatamente un hecho de la segunda clase ( y sólo
él), y siempre que no haya observado ni una vez siquiera que la conjunción de
hechos no se daba. El principio de la inducción es, justamente, la regla que
afirma que un razonamiento que sigue esta pauta es correcto.
· La homogeneidad del
futuro con el pasado
Pero hemos omitido, señala ahora Hume
agudamente, una premisa en nuestro argumento. Cuando llevamos a cabo una
inducción, pasamos de un número suficiente de experiencias a la totalidad de
ellas que es posible. Cuando terminamos por descubrir la modesta ley causal que
dice que el fuego quema, estamos seguros de que lo será mañana y lo será dentro
de treinta siglos. Esto quiere decir que extendemos el ámbito en el que
suponemos la validez de una ley empírica a todo el pasado y todo el futuro. Es
posible que obremos así a menos que incluyamos una premisa en el argumento que
diga: en el futuro las leyes de la naturaleza van a mantenerse como son hoy. De
este modo, la inducción por la que conseguimos cualquier conocimiento sobre
causas y efectos contiene en realidad tres tipos de premisas:
- La
multitud de hechos registrados (lo que se llamará un día protocolos
observacionales o experimentales).
- El
registro de que no hubo ningún contraejemplo.
- El
enunciado que afirma la homogeneidad del futuro con el presente y con el
pasado. Sin esta última premisa, ninguna inducción funciona y ninguna relación
causal se puede conocer.
Y ahora, por fin: ¿qué valor racional posee
tal enunciado imprescindible? ¿Es una relación de ideas? Hume responde
absolutamente que no (aunque Espinosa hubiera respondido lo contrario). Hume
está de acuerdo con Descartes y con Berkeley: el pasado y el presente no
garantizan necesariamente el futuro. El nominalismo radical de los fenómenos
Berkeley y Hume, además, no pude decir otra cosa. Cuando no hay esencias, solo
la voluntad de Dios o el azar pueden comportar la homogeneidad del
comportamiento de las cosas en el futuro respecto del que han tenido en el
pasado. Es, pues, una cuestión de hecho que el futuro será como fue el pasado y
es el presente. ¿ Cómo conocemos esta cuestión de hecho? ¿Tenemos impresión de
este hecho? Evidentemente, no. No hay impresión de lo futuro. No vale decir que
hemos visto ya muchas veces al futuro ser homogéneo con el pasado. No estamos
hablando del futuro que se ha vuelto pasado y hemos dice Russell comentando a
Hume – ,el futuro en el que nadie ha estado.
Así que, si no tenemos impresión del futuro
futuro, ni podemos conocer a priori, solo nos queda el recurso de
investigarlo como las restantes cuestiones de hecho se investigan: argumentando
inductivamente, valiéndose del principio de causalidad. Pero esto es cometer un
monumental circulo lógico. ¡ Precisamente hemos comprobado al detalle que todos
los argumentos inductivos se basan en la premisa de la homogeneidad del futuro
con el pasado! Ninguno de ellos, pues, puede fundamentarla. La única respuesta
que aún nos queda es afirmar que esta tesis, sin la cual no hay vida humana
posible ni hay ciencia empírica posible, es estrictamente ajena a la razón, es
irracional. La razón, cuando no se dedica a modestas y triviales tareas de
lógica y matemática (análisis de ideas, relaciones aprióricas de ideas), sino a
pensar el mundo contingente y a servir de sostén para la vida humana, está
basada siempre en un enunciado irracional, al que se presta fe.
· La creencia en la
causalidad reposa en el hábito
¿Qué clase exacta de la fe irracional es la
que soporta el edificio entero de las ciencias, incluidos, por cierto, Galileo
y Newton? Desde luego, es una fe de fuente pragmática: la necesitamos para
vivir, y por eso nos la forjamos. Pero su apariencia de racionalidad, que ha
podido engañar a los hombres durante milenios, está oculta en aquel rasgo tan
característico de la naturaleza humana que es el hábito, en definitiva, un tipo
de asociación de las ideas. Cuando nos hemos quemado muchas veces con el fuego,
no esperamos a seguir pensando. La vida pone un saludable límite a la razón.
Guiados solo por la cual seguramente perderíamos abrasada la mano. Tan
habituados estamos a esperar este segundo hecho que es la quemadura, que ya
nada más ver el fuego, pasamos a estar seguros de lo que nos ocurrirá si nos
acercamos demasiado. La apariencia es que hemos llegado al conocimiento de la
esencia del fuego y sus potencias, cuando la verdad es solo que nuestro
pragmático habito dispara, por efecto de la asociación, en cuanto tenemos la
primera impresión, la fe en la segunda idea (en cuanto vemos fuego, la creencia
en que nos quemaremos).
Nada es de suyo causa ni efecto de nada, por
lo menos, que nosotros sepamos a ciencia cierta. Pero es utilísimo para
sobrevivir, para adaptarnos al medio hostil del mundo, forjar en el
entendimiento estas dos ideas de causa y efecto y valernos de ellas como he
mostrado detalladamente.
Queda algo muy importante por añadir. Toda
creencia se basa en una de las asociaciones habituales de ideas: toda creencia
es expectativa de un efecto – expectativa, pues, en última instancia,
irracional – a la vista de un hecho que inmediatamente interpretamos como su
causa. No tenemos impresión de causalidad, como decíamos al principio de estos
análisis, pero sí hay una experiencia próxima, que es la que justifica hasta
cierto punto que poseamos las ideas oscuras de “fuerza” o potencia y, por lo
mismo, de eficacia causal. Esta experiencia es la que se da, por ejemplo,
cuando vemos que alguien acerca a nuestra piel un fuego y sentimos entonces,
aunque no quisiésemos, la creencia en que va a existir el dolor de quemarnos.
He ahí lo que más puede parecerse a la impresión de poder sin llegar a serlo.
Por último, me despido con unas pinceladas sobre la biografía de David Hume por Fernando Savater, por cierto con este filósofo guardo una cosa en común, además de la pasión por la filosofía, ambos estudiamos derecho, será ¿causalidad? jejeje, en fin, si os gustaría saber algún dato más relevante sobre Hume os aconsejo ver el siguiente video:
¡Comenzamos el año lectores!
Os deseo un año repleto de grandes y maravillosos momentos,
de éxitos y, sobre todo, de felicidad.
Por un 2017 de sueños y objetivos cumplidos.
Con todo mi amor y cariño, un fuerte abrazo, Leticia.
"La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla"
- David Hume -
[1] David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano.

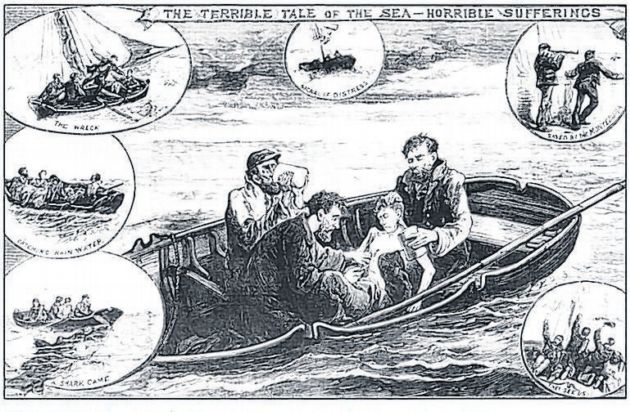

Comentarios
Publicar un comentario